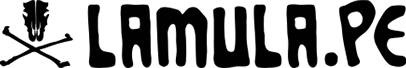Pobreza extrema, frío, hambre. Neumonía y muerte, sobre todo de niños pequeños y adultos mayores. Afectación de los medios de vida de quienes, incluso sin mediar una nueva emergencia, son los más pobres del Perú. ¿Por qué los peruanos aceptamos -año tras año- esta realidad como inevitable?
El domingo pasado, un reportaje del programa Panorama (mostraba a una periodista que informaba dramáticamente sobre las heladas en Puno. De este informe televisivo, uno más de tantos, impacta mucho que la reportera presente a las familias, pero sobre todo a los niños, en momentos muy íntimos y vulnerables (destapa a los niños, por ejemplo, para mostrar cuán desabrigados están bajo sus frazadas), probablemente buscando una reacción emotiva del televidente. Dándole el beneficio de la duda, pienso que quizás la periodista busca sacudirnos de la desidia e indiferencia.
Sin embargo, hay un gran problema con este tipo de representaciones. Además de la incómoda percepción de que hacen un espectáculo de una situación de vulnerabilidad extrema, el problema con estas representaciones es que refuerzan narrativas de la pobreza que generan las respuestas equivocadas al problema.
¿Y qué narrativas son estas? La primera: los pobres como víctimas sin capacidad de agencia propia y que deben ser ‘salvados’ o ‘ayudados’. La segunda: los pobres o su mala suerte son responsables enteramente de esta situación (¿por qué viven donde viven?). Ambas narrativas son perniciosas, y se instalan en la manera de hacer políticas. Miren si no cómo reaccionamos como país, año tras año, ante las heladas.
Por el lado del gobierno –el que sea– se reacciona a esta tragedia colectiva e individual con acciones aisladas y discrecionales. Se reacciona con planes multisectoriales que son una lista de lo que cada sector, o ya hace rutinariamente, o que hará, sin mucha mayor coordinación; y con medidas que no son tanto respuesta preventiva sino reacción. En lo social (que es fundamental pues, como el doctor Elmer Huertas recuerda en un artículo esencial, no es el frío lo que mata, sino la pobreza) la respuesta es una asistencialista y paliativa. Algunas casas climatizadas (‘Mi Abrigo’, con Foncodes, programa que dista de tener la escala necesaria), o ‘kits’ de abrigo (que, claramente, no tienen ni el alcance ni la calidad necesarias para la severidad del clima); o reparto humanitario de alimentos y/o ropa de abrigo, cuando ya el frío empezó. En su accionar, esta respuesta social no previene, no es conmensurable con la magnitud de la afectación, y no siempre respeta la dignidad de las familias. Ojalá, un día, las imágenes de actos públicos en los que se reparten kits de abrigo en plazas públicas a hileras de ciudadanos haciendo cola, ante cámaras, sean un tema del pasado.
Del lado de la sociedad civil, tenemos el silencio o la caridad. Los repartos de frazadas se presentan, año tras año, como una acción de ‘responsabilidad social’. Se tiene al salvador o a la salvadora, seguro bien intencionados, pero cuyas iniciativas voluntarias tiene mucho más que ver consigo mismos que con las comunidades a las que pretenden ayudar. Al pobre al que se ‘ayuda’ ni se le conoce ni tiene participación en su solución. “Todo para el pobre, pero sin el pobre”, dice una frase comúnmente usada. Año tras año, se aprecian soluciones caritativas que nacen de una emotividad que no sabe de contexto, que no entiende de razón profunda, que no tiene ni responsabilidad ni compromiso con un resultado y que a veces, de hecho, es en sí misma un consumo suntuario. Piense si no en eventos sociales o conciertos ‘pro fondos’. ¿Es esta la ‘responsabilidad social’ o la filantropía que se requiere? Alguien se pregunta, de verdad, si más frazadas sirven?
Estas respuestas –públicas y privadas– parecen estar en el extremo opuesto de lo que los pobladores afectados y el Perú necesitan. Se requiere, primero y antes que nada, el reconocimiento de los derechos inalienables a vida, a la salud, a la alimentación de calidad –a una vida digna– de los peruanos afectados por las heladas. En segundo lugar, se precisan respuestas inteligentes a cómo restituimos los derechos de estos peruanos, y sobre todo, los de los niños.
Desde el Estado, esta respuesta en lo social es una política social con perspectiva de derechos, que reconozca el derecho a la protección social de las comunidades altoandinas afectadas año tras año por las heladas, y que trabaje con ellas prevención real, de manera de reducir su vulnerabilidad antes de la emergencia. Programas de vivienda extensivos y dignos; un plan que no repita lo que ya hacen normalmente los programas de transferencias monetarias, sino que estudie extenderlas, de modo que sean las propias familias, con agencia y dignidad, las que decidan si compran mas frazadas, o ropa de abrigo, o una mucho mejor alimentación o materiales para preparar su casa para el invierno; programas sociales de alimentación que llegan con una dieta reforzada y planificada antes, y que de ser necesario, atiendan a niños y adultos mayores, entre algunas medidas. Nuestro sistema de protección social tiene un rol que jugar antes, durante y después de una crisis; y es hora de que vayamos reconociéndolo como uno relativamente sofisticado, y que no viene siendo utilizado ni aprovechado como se debería para atender a las comunidades afectadas. La respuesta requerida desde lo social debe descansar en nuestro conocimiento de estas poblaciones, en el fortalecimiento o la adaptación de los mecanismos de entrega que ya existen a través de los varios programas sociales, sea complementando el valor de las transferencias o prestaciones, o sea extendiendo usuarios; en paralelo de la continua búsqueda de soluciones estructurales.
Esto cuesta? Pues si: Los derechos cuestan. No nos engañemos: es obvio que existe una decisión política y económica que es responsable y que define si el drama humano de las heladas, versión Panorama, es uno que vamos a seguir presenciando año tras año. No nos engañemos: no hay nada inevitable en la tragedia humana que sigue a un fenómeno climático perfectamente predecible, año tras año. Y, tampoco nos sigamos engañando con el tema del “núcleo duro de la pobreza que es difícil de alcanzar”. Este, señores, es el núcleo duro de la pobreza que tenemos que alcanzar. Si las políticas publicas no atienden la situación de vulnerabilidad que año a año afecta vida, salud y medios de vida del “núcleo duro”, que puede esperarse?
Por el lado privado o de la sociedad civil, su primer rol no es el de ser un salvador. Es mas bien el de la abogacía y el de exigir que el Estado cumpla su obligación con peruanos que son sujeto de derechos, y no de caridad. Necesitamos menos esfuerzos filantrópicos concentrados en donar (mas frazadas), y que hacen lo contrario a reconocer la dignidad, la autonomía, la agencia y el propio potencial de las comunidades.
Y ojo: la solidaridad privada tiene un rol que jugar. La solidaridad hace muchísima falta en el Perú y tiene un papel fundamental siempre y cuando se ‘haga bien’, es decir: siempre y cuando se base en el reconocimiento de derechos, los recursos se pongan en manos de instituciones que atienden el problema de modo sostenible y de cara a resultados; pero sobre todo se empodere a ciudadanos para ser agentes de cambio de su vida o de su comunidad. Ojalá los procesos públicos permitieran articular la solidaridad privada con la visión pública, de modo ágil. Pero, incluso en ausencia de estos, hay una responsabilidad de ‘hacer bien’ la solidaridad. Por otro lado, para lo único que sirve es para perpetuar la narrativa del pobre indefenso, y para hacer creer a las personas con medios económicos que ellos son ‘salvadores’ y que pueden hacer una diferencia (con solo frazadas). Para quienes están en este tema, vean sino esta magistral y brevísima reflexión sobre ‘las líneas rojas de la solidaridad’.
Todos –Estado y sociedad civil– necesitamos un entendimiento no simplista de la pobreza y de las políticas para atenderlas, centrado en el reconocimiento de derechos, en evidencias y también en la experiencia humana. Tal vez esto no genere ni conciertos ni cenas benéficas, ni titulares, ni hashtags, pero nos acercará al país que queremos ser: uno de ciudadanos.
PD: Hoy, muchos colegios privados impulsan la preparación de proyectos de trabajo comunitario como parte de una formación en ciudadanía (y ojalá no como parte del portafolio del niño para su postulación a alguna universidad prestigiosa). En este contexto, la reflexión sobre la solidaridad que sirve –y sobre la que no sirve– debe ser un punto de partida.